Sin turistas no hay verano en San Sebastián. Así ha sido desde que a mediados del siglo XIX el médico de la reina Isabel II recomendó a la soberana bañarse en las frescas aguas del mar Cantábrico. El turismo de pedigrí fijaba su capital en Donostia atraído por un idílico decorado formado por una bahía perfecta y una arquitectura afrancesada de aires distinguidos. La postal sigue encandilando a decenas de miles de turistas que abarrotan la ciudad en los meses de verano. Salvando las distancias, la alegría de vivir de la Belle Époque no está tan lejos de la San Sebastián de pospandemia. No parece que hayan pasado 100 años.

Las calles del centro, la Parte Vieja, el barrio de Gros y las tres playas son los destinos estrella de los visitantes. La auténtica Donostia, la que disfrutan los propios donostiarras al margen del turismo y las modas, saca la cabeza como puede alejada del bullicio y de los pintxos a 5 euros. Se puede disfrutar de un verano tranquilo sin cruzarse con hordas de turistas y los efectos secundarios (ruido, suciedad, precios desbocados) que suelen generar las grandes postales.
Explorando la periferia
Cuando se trata de un bocadillo, el tamaño importa. Y mucho. En la capital de la cocina en miniatura y de los platos XL con raciones para pajarillos hambrientos, zamparse un señor bocata de lomo, queso y pimientos en el bar Zumardi es un alivio. Su ingesta equivale al casual day de los viernes en un bufete de abogados: guardas el traje en el armario, sacrificas el rigor estético por la comodidad, te relajas en vaqueros, zapatillas y un polo. Los enormes bocadillos del Zumardi son el gran reclamo del bar. Su buque insignia. El local de Paseo de los Olmos 22 despacha decenas de unidades en fin de semana. Vegetales, tortillas variadas, pollo, el de lomo, queso y pimientos…

Los bocadillos parecen exquisitas traineras que salen volando en los platos. Llegan nerviosos a las mesas, con ganas de ser manoseados por los clientes. Se devoran con cerveza, sidra o agua. Lo mismo da. Si se opta por coger medio bocata, quizás no nos atiborraremos de tanto pan, pero no pasaremos hambre. Todo en orden. Los precios son muy asumibles: el grande cuesta entre 6 y 7 euros y la mitad sale entre 3,50 y 4 euros. En Zumardi las raciones tampoco son cualquier cosa. Y las cantidades de nuevo son ingentes. Las ensaladas brillan: está la normal (6 euros), la mixta (10 euros) y tal vez la reina, que incluye setas, gulas y langostinos (11 euros).

Merece la pena cruzar Bidebieta de lado a lado. A los pies de los rascacielos inaugurados por el régimen franquista en 1967 a bombo y platillo, doce bloques de viviendas con forma de cruz conocidas como ‘La Paz’, se encuentra el pub Marley. Abierto en 1983, con cada consumición regalan un puñado de chucherías a modo de cortesía. La decoración es pura imaginación creativa en este peculiar local abarrotado de detalles étnicos, egipcios, budistas y hasta ibicencos. A su veterano dueño le tira la música house, que suena a cualquier hora del día. Entrando a la derecha, una cabina con la frase ‘boiler room’ pegada en la puerta da fe de que los djs se han prodigado mucho por aquí.
Amara meets Loiola
El mar da lustre a la ciudad. A medida que nos alejamos de los arenales las calles se vacían como la pista de una discoteca cuando se encienden las luces. A la altura del Hotel Amara Plaza, un pelotón de edificios altos nos informa de que estamos en el barrio más poblado (30.000 habitantes) de Donostia. Más adelante, un monolito en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista corona la placita Segunda República. No muy lejos de ahí, se encuentra el bar Art (calle Illunbe, 6).

Esta taberna de barrio donde triunfa su tortilla de patata tiene una clara influencia british: los clásicos papeles pintados de estilo retro, la inevitable placa de Abbey Road, el precioso hammond del fondo… Uno de sus socios es Iñigo Arzalluz, un elegante y educado mod que adora a los Who y pincha soul y yeyé en sus ratos libres. ¿Apetece un paseo? Si subimos en dirección a la Fundación Zorroaga contemplaremos Anoeta desde las alturas y, ya puestos, si continuamos carretera abajo llegaremos a la altura de la hípica de Loiola.

Al otro lado está el río Urumea. Y el cuartel, que sigue en pie. La corriente de agua se mueve en zigzag detrás del barrio a medio construir de Txomin Enea. El bidegorri es el pequeño orgullo vecinal. El curioso convento de monjas llamado Kristobaldegi, de la orden de las franciscanas concepcionistas, se construyó en 1860, en los tiempos en los que Isabel II era asidua a San Sebastián. Entre los parques infantiles y la cárcel de Martutene, destaca un histórico caserío, Lugañene, rehabilitado en 2020 y actual sede del club de remo Arraun lagunak. En los límites de Donostia se respira otro ambiente. Y no hay ni rastro de turistas.

Aiete y Miramón: verde que te quiero verde
Será porque escapan de los circuitos habituales o porque no están tan a mano, pero algunas zonas verdes que rodean a la bahía de la Concha mantienen un relativo anonimato. El parque de Aiete es silencioso y tranquilo. El Palacio se construyó en 1878 y su historia estuvo ligada a la dinastía de los borbones primero y al dictador Francisco Franco desde 1940. Además de sus románticos jardines de estilo francés, diseñados por Pierre Ducasse, lo mejor está en su escondida gruta y una cascada que sorprende al visitante.

El parque de Miramon tiene una extensión de 628.258 metros cuadrados y es el más grande de Donostia. Se encuentra ubicado en el sur de la ciudad y también pertenece al barrio de Aiete. El teatro o anfiteatro del mismo nombre es una rara avis. Levantado a finales de los años 90, está inspirado en las conocidas construcciones de la Grecia clásica y alberga a unas 3.000 personas en sus gradas. En total se utilizaron 2.500 metros cúbicos de hormigón para su construcción. El debate sobre su falta de uso ha sido recurrente estos años. Exceptuando algunos eventos sueltos, el teatro de Miramon lo frecuentan algunos vecinos, paseantes y poco más. Un pedacito de la vieja Atenas sin selfies, agobios, ni ruido.




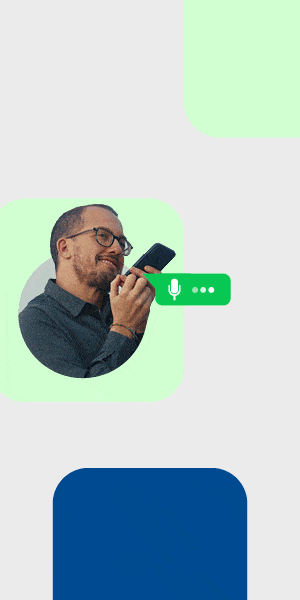

Deja un comentario